Metrópoli empantanada
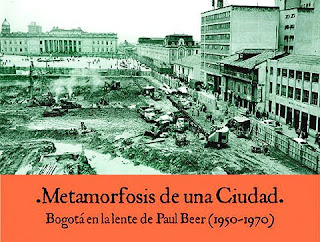
Es la principal economía de Colombia, absorbe la mayor parte de la industria más avanzada del país, concentra los mayores flujos de inversión extranjera directa y una población de cerca de siete millones de personas. Si fuera un país, Bogotá sería más relevante en el escenario geopolítico y económico latinoamericano que Uruguay, Bolivia y todos los países de la América Central. Aún así, Bogotá es lo que la lluvia hizo de ella esta semana, cuando en un día llovió como no pasaba desde 1973 y cuyo nivel de precipitación fue superior al de todo el esperado en el mes de noviembre: una metrópoli empantanada.
Bogotá no está empantanada en vano. No está en un atasco y un rezago fruto solamente de la ingenuidad de su Alcalde Mayor, quien solamente está poniendo la cereza sobre el gran pastel de torpezas que presenciamos desde hace más de cinco décadas, cuando Bogotá rompió el cascarón de ciudad provincial, gris y meliflua. Porque que la lluvia hiciera colapsar el techo de una prestigiosa Universidad privada no es la noticia. La noticia, y lo que debe preocupar es que nuestra empantanada capital está en un nivel de rezago en infraestructura como lo dejó en evidencia el colapso de las avenidas de la ciudad luego de la lluvia y, muy especialmente, la incapacidad del sistema TransMilenio de responder adecuadamente a los requerimientos de una masa urbana ávida de unos activos de infraestructura suficientes y unos servicios de transporte que garanticen la mejora en los desplazamientos dentro de la ciudad, cada vez más extendida hacia el horizonte, y una disminución ostensible en los tiempos.
Empezaré haciendo una comparación odiosa. Santiago, la capital chilena, viene de sufrir uno de los sismos más estremecedores de los últimos tiempos, no obstante y contra los pronósticos de los menos optimistas, la correcta disposición y gestión institucional de la infraestructura de transportes permitió que en poco tiempo se re-estableciera la movilidad y su uso. El santiaguino, al igual que cualquier usuario de una gran ciudad como Madrid, París o la ciudad de México dispone de sistemas de transporte multi-modales y una infraestructura que se adecua a las necesidades crecientes de urbes y aglomeraciones cada vez más complejas. Algo así no pasa en Colombia.
La economía del transporte postula, entre varios principios, la necesidad de disponer de empresas dispuestas a gestionar la infraestructura de transportes y otras dedicadas a proveer a los usuarios de los servicios de movilidad que permitan emplearla. En Bogotá durante años la provisión de la infraestructura ha estado exclusivamente en manos del sector público, cuya transparencia históricamente ha sido cuestionable (¿alguien se explica por qué desapareció el tranvía o dónde quedaron los millonarios recursos que se contrataron para hacer los trasados del metro que aún no vemos?), mientras ha habido una proliferación excesiva de empresas prestadoras de servicio de transporte sin ningún control ni criterio técnico que defina su existencia. Son empresas homogéneas, muchas veces semejables a peligrosos carteles y grupos de poder.
Otro asunto importante es aquel relacionado con el tiempo que usa un usuario en Bogotá para desplazarse y que determina buena parte de la competitividad de la ciudad en el contexto regional e internacional. En ninguna de las decisiones que toman usuarios y las empresas de transporte se puede excluir el tiempo como factor de la función de producción de la industria de la movilidad de pasajeros o, mejor, estas decisiones no pueden ser comprendidas sin incluir en la función de producción al tiempo como input que proporciona el usuario como consumidor. Así que el transporte actúa como un bien cualquiera salvo porque no se consume en cantidades fijas, dado que el tiempo en el desplazamiento no es el mismo siempre en un mismo trayecto. De allí se explica que las grandes ciudades han diseñado sistemas de transporte multi-modales y una infraestructura adecuada que permite al usuario definir en qué medio se movilizará de acuerdo al tiempo que requiera gastar en su desplazamiento. Quizás allí sus preferencias se vean definidas también por su restricción presupuestaria. Es probable que si usted va tarde a la clase de 7 de la mañana en la universidad deba tomar un taxi que, en teoría, deberá llevarlo más rápido que un bus. No obstante si su presupuesto no lo permite, su conjunto de consumo se verá reducido a alternativas más accesibles.
Pero en Bogotá eso no pasa. Si usted toma un taxi en la calle 170 con Autopista Norte nada permite pensar que llegará más rápido que un atestado bus articulado de TM o un bus de servicio público tradicional a la calle 19 con carrera 3. No obstante si no desea tomar un taxi, sus alternativas se reducen a un sistema de buses articulados que está empezando a tener problemas para ajustar su oferta a la demanda creciente del servicio mientras el servicio de transporte público convencional palidece por la inseguridad, el mal estado de su equipo móvil y el poco profesionalismo de sus operarios. Ahí aparece otro aspecto que debe tomarse en cuenta: el transporte no es un bien de consumo final. Es un bien de consumo intermedio y esto se explica en que la única razón por la cual un usuario desea desplazarse de un punto a otro es para cumplir una labor, que casi siempre es el consumo de un bien o servicio final, ya sea trabajo, estudio u ocio. El tiempo en un vehículo de transporte público es entonces un costo, representa una desutilidad para el consumidor y su deseo será siempre minimizarlo. A mayor tiempo en el transporte público más pérdida de bienestar, que podemos arbitrariamente dejar enunciado como el tiempo que podría aprovechar en actividades y consumos útiles y generadores de placer.
La teoría postula que el usuario podría efectuar una decisión en función de sus preferencias. Honestamente, después de haberlo hecho algunas veces, prefiero desplazarme en un tren subterráneo alejado de atascos a los cuales son susceptibles las vías en la superficie. Algo que es común en países desarrollados. Alguien se preguntará por qué en Tokyo, una urbe de 20 millones de personas, la gente usa trenes que para cerrar sus puertas requieren la ayuda de un personal dedicado exclusivamente a empujar hacia el interior del vagón a los usuarios que por sus propios medios no lograrían ingresar al tren. La respuesta va encaminada al tiempo: antes que la comodidad y el mismo precio del billete, lo que se pretende es un desplazamiento en el menor tiempo posible. Bogotá, medio siglo después, aún habla de un sistema férreo urbano y sub-urbano, y salvo un poco más de voluntad política de parte del Gobierno Nacional, pocos indicios apuntan a que los bogotanos disfruten en breve de una modalidad más de transporte. Mientras tanto el sistema de buses articulados seguirá un inevitable procesos de deterioro en su infraestructura y servicio producto de una saturación que requiere una intervención efectiva, que no es otra que permitir que parte de su demanda se desplace a otras modalidades de transporte. Un ajuste por cantidades en el lado de la demanda que no será posible si no se crea una oferta nueva de transporte de pasajeros.
La infraestructura, con características comunes a las tecnologías de producción de la industria del transporte, requiere que se considere que tiene capacidad limitada, al tener en cuenta el número de usuarios que lo emplean al tiempo y las discontinuidades en la posibilidad de su ampliación, además de los costes hundidos que sugiere el hecho que serán activos que no podrán ser usados en algo diferente a lo que fueron destinados; más aún, las decisiones de construir infraestructura impone que al efectuar la obra exista certeza que el número de usuarios será cuando menos el esperado para recuperar los gastos de la inversión. Los colombianos, amantes del corto plazo, siempre tendemos a creer que las cosas se mantienen constantes en el tiempo. Construimos a la medida de las necesidades y de los beneficios de lo inmediato y nos escudamos en los altos costos de prepararnos para el largo plazo para ignorarlo y pensar que cada día trae su afán es la mejor respuesta que tenemos. Contra todo pronóstico racional seguimos creyendo en soluciones parciales que ocultan el problema por un tiempo pero no lo desaparecen. Hace diez años, al construirse el sistema TransMilenio, muchos pensaron que se había resuelto el problema de la movilidad de pasajeros de forma barata y efectiva. Diez años después los resultados proponen urgentemente lo contrario.
En la forma en que Bogotá concibe su transporte público de pasajeros están inmersos varios aspectos negativos. El primero está en el lado de las externalidades que genera, que no son más que los costos que tienen que asumir terceros ajenos al sistema y que son cuatro inicialmente: contaminación, ruido, la accidentalidad y la congestión de la infraestructura de transportes ocasionados por los vehículos particulares cuyos usuarios consideran el costo de movilizarse en tiempo y el coste monetario de usar su auto pero ignora los costos que se proyectan sobre el sistema y que es el entorpecimiento de las operaciones producto de la saturación. Adicionalmente hay un problema de desajuste espacial por la manera en que se presta el servicio de transporte público, que en ocasiones es muy eficiente en ciertas zonas de la ciudad pero que no cubre otras, engendrando ciudades dentro de la ciudad, con comunidades excluidas y discriminadas y expresiones culturales, políticas y económicas perturbadoras.
No obstante el problema de los rezagos de Bogotá en su infraestructura no solo gravita en torno a un problema visible, como es un sistema de transporte que devino insuficiente para satisfacer una demanda o unas vías que son insuficientes para el creciente número de vehículos que entran en circulación. Hay un problema serio de fondo que preocupa aún más: la gestión de la infraestructura. Pocos dudan de la conveniencia de un metro pero, ¿qué garantías hay que un sistema de transporte cuya primera línea vale 3 mil millones de dólares no terminará costando dos o tres veces más y envuelto en un manto de corrupción y malas prácticas administrativas?, la fase III de TM lleva 11 meses de retrasos, un cambio de contratista abordo y toda clase de suspicacias, luego la lección grande es que Bogotá parece no tener la capacidad institucional para romper el cascarón de su infraestructura precaria. Y mientras eso no pase, Bogotá, la gran ciudad del norte de la América del Sur, seguirá siendo eso: una urbe empantanada.



Comentarios