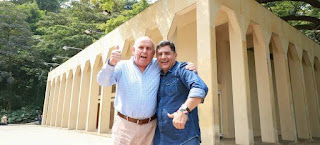La fuente de los deseos
En 1918 el mundo se hallaba saliendo de una guerra y entrando en una pandemia, que en sus primeros seis meses mató a mas de cinco millones de personas en el mundo. Para hacerse una proporción, en el mismo tiempo mató 25 veces más personas que la actual pandemia del coronavirus. El mundo tomó algunas medidas, pero mucho menos coordinadas y sin el despliegue de información que hoy tenemos. Con el virus surgido a finales del año pasado, el mundo tuvo que reconocer que no se preparó para enfrentar una amenaza biológica potencialmente desestabilizadora. De haberlo hecho, quizás hoy no estaríamos viviendo las contingencias mayúsculas que la mayoría de los países han debido implementar. Cerrar países se convirtió en la solución para detener un ritmo de contagios explosivo que ha caracterizado a este nuevo coronavirus. En algunos países como España o Italia las medidas se tomaron cuando la amenaza había tomado fuerza y en países como Colombia se tomaron temprano, reduciendo la veloci...