¿El capitalismo en su laberinto?
No es la primera crisis del sistema. Guerras, recesiones o terrorismo, uno podría poner en los últimos 120 años una cesta de situaciones que hicieron tambalear al capitalismo y son variadas, unas más graves que otras, pero sin duda unas pruebas de fuego. Las guerras mundiales dejaron 70 millones de muertes, arrasaron países enteros, destruyeron capitales físicos valiosos y empujaron a la pobreza a cientos de millones de personas. Difícilmente habrá en la historia humana un evento más mortífero y difícil, sin embargo el sistema salió fortalecido.
Durante la Guerra Fría, los promotores del capitalismo precipitaron reformas en distintos países y mostraron al mundo un modelo basado en el crecimiento económico, en la libertad económica y en entender el mundo como la interacción entre dos fuerzas, la oferta y la demanda. Lo cierto es que ni las guerras, ni la recesión de 1929, ni la crisis de los precios del petróleo, ni siquiera la presencia de la Unión Soviética durante la mayor parte del siglo pasado pudieron evitar que el sistema continúe su marcha. Y ahora, con la que podría ser la pandemia más representativa del siglo XXI, algunos vaticinan el final del sistema, ¿esta vez sí?
Durante la Guerra Fría, los promotores del capitalismo precipitaron reformas en distintos países y mostraron al mundo un modelo basado en el crecimiento económico, en la libertad económica y en entender el mundo como la interacción entre dos fuerzas, la oferta y la demanda. Lo cierto es que ni las guerras, ni la recesión de 1929, ni la crisis de los precios del petróleo, ni siquiera la presencia de la Unión Soviética durante la mayor parte del siglo pasado pudieron evitar que el sistema continúe su marcha. Y ahora, con la que podría ser la pandemia más representativa del siglo XXI, algunos vaticinan el final del sistema, ¿esta vez sí?
La verdad es que un error analítico común al evaluar la complejidad de las relaciones sociales es suponer que las instituciones que las regulan son inmutables. Dicho de otra forma, que simplemente cuando fallan deben sustituirse, porque no hay manera que se revisen, revalúen y transformen. Existe la creencia que eventos como la guerra o las epidemias destruyen instituciones de la sociedad y crean unas nuevas, a pesar que la evidencia al respecto es poco robusta. Lo que sugiere la Historia es que esta clase de eventos extraordinarios más bien sirven como catalizadores de los cambios en las instituciones de la sociedad. Por ejemplo, la Gripe española, la primera y más mortífera pandemia de los últimos siglos, aceleró la creación de los sistemas de salud públicos en Europa, donde ya desde la Primera Guerra se hablaba de la necesidad de tener hospitales públicos de calidad. La pandemia le puso presión para que un sistema que pudo tardar una o dos décadas en consolidarse se hiciera en un par de años.
En el campo económico no es muy diferente: luego de la Gran Recesión, el rol de la demanda y de los gobiernos en su estímulo alcanzó mayor importancia y se consolidó en un paradigma de la ciencia económica (keynesianismo). Sin embargo, el capitalismo no desapareció, solamente mutó hacia una versión sostenible para un contexto de crisis, que marcaría toda una década entre 1929 y 1939.
En el campo económico no es muy diferente: luego de la Gran Recesión, el rol de la demanda y de los gobiernos en su estímulo alcanzó mayor importancia y se consolidó en un paradigma de la ciencia económica (keynesianismo). Sin embargo, el capitalismo no desapareció, solamente mutó hacia una versión sostenible para un contexto de crisis, que marcaría toda una década entre 1929 y 1939.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, con la acentuación del conflicto ideológico entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y con la crisis de los años 1970, el capitalismo adquiere unos rasgos más similares a los conocidos hoy: la disyuntiva entre mercado y Estado se fortalece, y en países como el Reino Unido se implementan reformas encaminadas a reducir el tamaño del sector público, a través de la venta de activos.
La liberalización de los mercados, la integración económica internacional y algunos elementos propios de la libre circulación de mercancías, las cadenas globales de valor y la desregulación financiera emergen en el escenario como una respuesta a la visión colectivista del modelo soviético. No fue al otro día de la guerra que todo cambió, sino que fue un proceso que tomó unas décadas. La Segunda Guerra aceleró la modificación de los pesos y contrapesos en la geopolítica global, marcando la transición entre las viejas y desgastadas potencias europeas y la consolidación de los Estados Unidos y la Unión Soviética como los principales actores globales, lo que a la final desató una serie de transformación en el sistema económico.
La liberalización de los mercados, la integración económica internacional y algunos elementos propios de la libre circulación de mercancías, las cadenas globales de valor y la desregulación financiera emergen en el escenario como una respuesta a la visión colectivista del modelo soviético. No fue al otro día de la guerra que todo cambió, sino que fue un proceso que tomó unas décadas. La Segunda Guerra aceleró la modificación de los pesos y contrapesos en la geopolítica global, marcando la transición entre las viejas y desgastadas potencias europeas y la consolidación de los Estados Unidos y la Unión Soviética como los principales actores globales, lo que a la final desató una serie de transformación en el sistema económico.
Ahora, ¿el capitalismo es el gran villano de la película? Por supuesto no es un sistema que no sea susceptible a los fallos. Está abierto a críticas y, en general, será difícil encontrar un mecanismo de coordinación colectiva que pase sin demostrar sus debilidades. A lo largo del siglo XX, el sistema capitalista sirvió como la manera más ágil de crear riqueza: en medio siglo, se ha creado tanta riqueza como no fue creada nunca antes en la historia del género humano y, por demás, el sistema de mercado ha tenido un impacto enorme en la reducción de la pobreza, en el aumento de la expectativa de vida e incluso es una variable que explica muy bien que países como Corea del Sur hayan tenido un despegue tan significativo.
Por supuesto, el costo medioambiental de la actividad económica ha sido alto y una de las grandes críticas del sistema es su limitada comprensión del impacto ecológico que generan algunas de sus actividades, sobre todo las extractivas como la minería, la pesca indiscriminada, la ganadería y el uso de combustibles fósiles. Aquí cabría otra pregunta entonces: ¿es el capitalismo un sistema completamente incompatible con la protección de los recursos naturales?
Por supuesto, el costo medioambiental de la actividad económica ha sido alto y una de las grandes críticas del sistema es su limitada comprensión del impacto ecológico que generan algunas de sus actividades, sobre todo las extractivas como la minería, la pesca indiscriminada, la ganadería y el uso de combustibles fósiles. Aquí cabría otra pregunta entonces: ¿es el capitalismo un sistema completamente incompatible con la protección de los recursos naturales?
A la luz de la pandemia por Covid-19, son muchas las voces que claman por pensar en el modelo más allá del capitalismo. Sin duda, cuando pensamos en cómo la reducción de emisiones ha permitido que se divise con frecuencia el Himalaya o se limpien los mares que antes permanecían con sedimentos propios de la actividad humana, resulta tentador pensar en un modelo distinto. Sin embargo, no parece claro cuál sería la alternativa. Más allá, estamos frente a un wishful thinking, una idea concebida más en la mente de quienes desean el final del capitalismo y no tanto como un resultado plausible que deje la pandemia.
La mayoría de los cambios que traiga consigo esa emergencia sanitaria global serán temporales, tenderán a diluirse con el paso del tiempo, porque la mayoría tienen la característica de ser contingentes y son aceptados socialmente porque provienen de un ejercicio de autoridad gubernamental. En el largo plazo, los cambios estructurales no serán tantos y no habrán nacido con la pandemia, sino que serán transformaciones que se venían gestando desde antes y la emergencia acelerará su marcha.
La mayoría de los cambios que traiga consigo esa emergencia sanitaria global serán temporales, tenderán a diluirse con el paso del tiempo, porque la mayoría tienen la característica de ser contingentes y son aceptados socialmente porque provienen de un ejercicio de autoridad gubernamental. En el largo plazo, los cambios estructurales no serán tantos y no habrán nacido con la pandemia, sino que serán transformaciones que se venían gestando desde antes y la emergencia acelerará su marcha.
El uso de la tecnología, las nuevas formas de trabajar y la mayor consciencia ambiental no son temas nuevos. Han venido poco a poco emergiendo en la escena económica global, pero a una velocidad significativamente más lenta. Sin embargo, ante un fenómeno natural impredecible, los cambios se adoptaron más como una respuesta imperiosa para adaptarse al nuevo contexto. Cabe pensar que la tecnología, el teletrabajo, la conectividad digital y la protección del medio ambiente sean algunas de los cambios que puedan venir luego de la emergencia, aunque no serán inmediatos y sus efectos quizás tarden un tiempo en notarse.
Tenemos enfrente también un duro camino para erradicar la pobreza y las desigualdades abismales. Descarto que el sistema permanezca inmutable, pero posiblemente consolide la evolución de algunas instituciones que lo rigen y que viene gestándose desde hace años. No perdamos de vista que los puntos críticos de la Historia son catalizadores de los nuevos escenarios, no sus creadores.
En el caso específico de la terrible pandemia, buscar los responsables ha sido una reacción común a lo largo y ancho del planeta, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿era previsible? ¿nos pudimos haber ahorrado todo este tsunami social y económico? Mucho de lo que está ocurriendo hoy está más en el terreno de las decisiones políticos y de los gobiernos, algunos de los cuales bajaron la guardia en robustecer los sistemas de salud. Hace apenas dos años en los Estados Unidos la administración Trump enfilaba sus esfuerzos contra el Obamacare y sepultó la discusión en torno al aseguramiento universal de la población, porque quizás el mercado de los seguros médicos se haga cargo.
El capitalismo cumple con la labor de crear riqueza y expandir mercados. No toma decisiones morales, ni éticas. Ni inmorales ni antiéticas. No es su labor, no es su razón de ser. Donde hagamos mercados, se generará la dinámica propia de la oferta y de la demanda. La dimensión ética y moral reside en los individuos y en las decisiones que toman. Ese laberinto de intereses, intenciones y determinaciones individuales cambian paradigmas y le dan la vida al sistema. Y en últimas, terminan dándole su forma.
Tenemos enfrente también un duro camino para erradicar la pobreza y las desigualdades abismales. Descarto que el sistema permanezca inmutable, pero posiblemente consolide la evolución de algunas instituciones que lo rigen y que viene gestándose desde hace años. No perdamos de vista que los puntos críticos de la Historia son catalizadores de los nuevos escenarios, no sus creadores.
En el caso específico de la terrible pandemia, buscar los responsables ha sido una reacción común a lo largo y ancho del planeta, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿era previsible? ¿nos pudimos haber ahorrado todo este tsunami social y económico? Mucho de lo que está ocurriendo hoy está más en el terreno de las decisiones políticos y de los gobiernos, algunos de los cuales bajaron la guardia en robustecer los sistemas de salud. Hace apenas dos años en los Estados Unidos la administración Trump enfilaba sus esfuerzos contra el Obamacare y sepultó la discusión en torno al aseguramiento universal de la población, porque quizás el mercado de los seguros médicos se haga cargo.
El capitalismo cumple con la labor de crear riqueza y expandir mercados. No toma decisiones morales, ni éticas. Ni inmorales ni antiéticas. No es su labor, no es su razón de ser. Donde hagamos mercados, se generará la dinámica propia de la oferta y de la demanda. La dimensión ética y moral reside en los individuos y en las decisiones que toman. Ese laberinto de intereses, intenciones y determinaciones individuales cambian paradigmas y le dan la vida al sistema. Y en últimas, terminan dándole su forma.

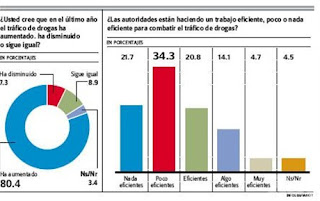

Comentarios